Tanto la primera vez que hice el camino de Santiago, como la siguiente, una lección se arraigó en mi mente y alma como nunca antes me había sucedido. Era una idea, o más bien una forma de pensar, (y que ahora es para mí una forma de vida) que siempre tuve presente a cada paso que daba a lo largo de los años, pero que allí se me mostró con espeluznante claridad: Lo importante no es el destino, si no el camino que recorremos.
Una vez entiendes esto, los agobios se esfuman. Las mierdas que nos meten desde pequeños en la cabeza sobre alcanzar metas se desvanecen, y empiezas a vislumbrar cuanto sucede a tu alrededor, en el presente. Lo único que tenemos. Pues el futuro, al ser incierto, por muy bien planeado que lo tengamos, es solo una ilusión. Algo inexistente.
Cada cuál sigue los consejos que quiere o le vienen bien, pero yo, según he aprendido, ya me cansé de los típicos discursos motivacionales que se centraban en fijarse un objetivo y no salir de ahí. Pensar continuamente en él, enfocarlo… mal vivir, creo yo.
No digo que no elijas un camino, pues todos tenemos que elegirlos, pero yo siempre me centraré en disfrutar lo que hago, en dar un paso más, sin fijar ese final, pues siempre se antoja cambiante. Y al final, cuando te centras en disfrutar de lo que tienes, terminas haciendo bien las cosas. O, al menos, bien para uno mismo. ¿Acaso no es lo importante?
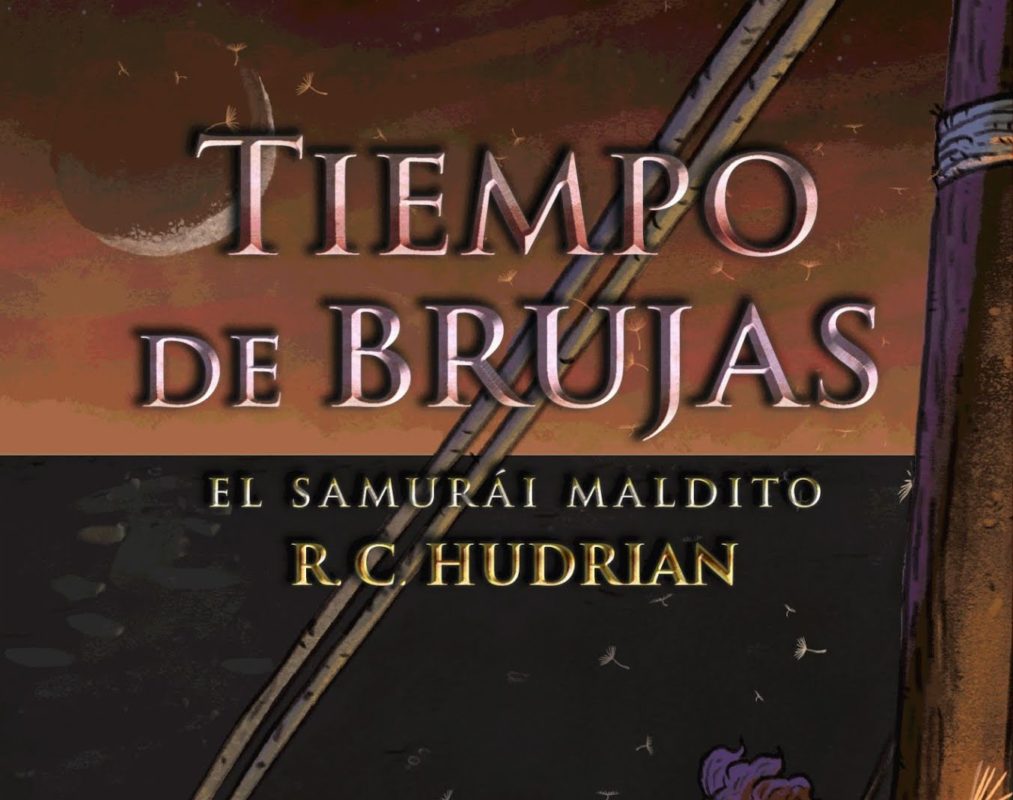
Estamos todos los días a todas horas eligiendo caminos, aunque a veces no son elecciones fluidas sino demasiado razonadas. Y así nos va.